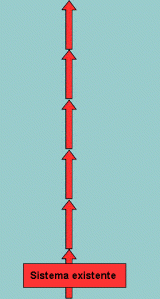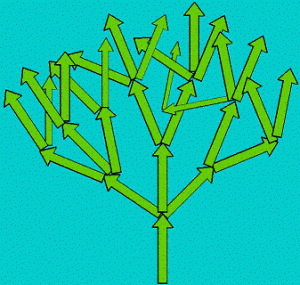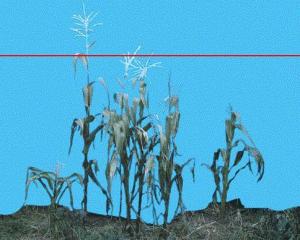Parte 4: Unos pensamientos adicionales
En los artículos anteriores he descrito a grandes rasgos el modelo de la «pedagogía de la confianza», propuesta por el educador suizo Heinz Etter. Añadiré unos pensamientos míos, y unos aspectos adicionales que no tuvieron lugar en los artículos previos.
Cuando encontré este concepto, por un lado me sentí confirmado en muchos aspectos de lo que aprendí y experimenté en la educación de mis propios hijos, y de los niños del refuerzo escolar y de los programas vacacionales. Por el otro lado, el concepto fundamental nunca lo había visto con tanta claridad como lo describe Etter: que los niños tienen un deseo natural, innato, de someterse a sus padres y seguirles. Pienso que si pudiera empezar otra vez, invertiría aun más confianza en mis hijos.
No necesitas tener todo bajo control.
Yo había comenzado mi camino como educador con el trasfondo de una pedagogía bastante conductista, en su variación cristiana. Esta corriente – representada por ejemplo por el Dr.James Dobson – respeta la personalidad del niño, enfatiza la importancia de mostrarle nuestro amor, de valorarlo, y de ayudarle a desarrollar una autoestima sana (que es diferente del orgullo); pero al mismo tiempo parte de la suposición de que el niño tiene una rebeldía innata, y por tanto, cuando desobedece, lo hace con el propósito consciente de cuestionar y desafiar nuestra autoridad como padres. En estas situaciones, entonces, recomienda usar los métodos conductistas de «premios y castigos» para lograr que el comportamiento de los niños se conforme con las normas. O sea, en estos momentos se quebranta la relación entre padres e hijos, se presupone de antemano que el niño tiene motivos malignos, y su sumisión se consigue con medidas de fuerza.
Pienso que la pedagogía de la confianza muestra una perspectiva más constructiva acerca de estas situaciones. (Veremos más abajo lo que dice Etter acerca de las maldades de los niños y los castigos.)
Hace muchos años ya hice una experiencia donde aprendí que el «mantener el control» no es lo más importante en la educación. Fui responsable de un programa infantil cristiano durante las vacaciones. En el último día del programa estábamos ensayando un teatro que queríamos presentar a los padres de los niños en la noche de clausura. Pero en aquella tarde, todo parecía andar mal. Los niños no estaban atentos, olvidaron sus papeles, o no tenían ganas de participar. O sea, estaban en el «modo de resistencia», como diría Etter. Yo mismo estaba con un fuerte resfrío, además me sentí estresado, y comencé a enojarme y a gritar a los niños. En ese momento fue como si Dios me pusiera Su mano sobre el hombro y me dijera: «Tú no necesitas controlar esta situación. YO estoy a cargo de este evento. Solamente sé sincero con los niños.» – Entonces supe lo que tuve que hacer. Detuve el ensayo, junté a los niños y les dije: «Perdónenme por haberme enojado con ustedes. Es que me siento ahora estresado y débil y no estoy bien de salud. ¿Pueden ustedes pedir a Dios por mí, para que El me dé paciencia y nuevas fuerzas?» – Los niños se quedaron en completo silencio. Después uno de ellos comenzó a orar, y después otro. Yo empecé a sentirme mejor. Y los niños estaban totalmente cambiados. Pudimos terminar el ensayo en muy poco tiempo y sin ninguna queja de nadie.
En ese tiempo no supe sacar todo el provecho de aquella enseñanza. Pero ahora entiendo que no fue solamente un incidente curioso; fue la esencia de todo este concepto educativo que ahora Heinz Etter ha descubierto bajo el nombre de «pedagogía de la confianza».
Un poco más de perspectiva cristiana
Desde una perspectiva cristiana, una pregunta importante es: ¿Cómo tratamos con el pecado? – ¿Debemos excusar todo y asumir que el niño no lo hizo con malas intenciones? – Eso sería el error del humanismo, que asume que el hombre es bueno por naturaleza. Pero creo que la parte acerca de la «intervención Join-Up» ya demostró que Etter no cae en este error. Él dice solamente que debemos siempre invertir confianza en el niño, y por tanto siempre comenzar asumiendo que el niño no tuvo malas intenciones. Pero puede haber casos donde esta suposición resulta falsa. ¿Entonces qué?
Renunciemos a la venganza.
Etter señala en primer lugar, que mucha maldad sucede en la suposición errónea de hacer justicia:
«La maldad se procrea en la desconfianza de los hombres. El que se siente tratado de manera injusta, hace venganza y piensa que eso es ‘justo’. Pero quizás la primera injusticia ya era a su vez un intento de hacer venganza justa. (…) Por eso, Jesús nos recomendó vencer lo malo con lo bueno. Si queremos que los niños reconozcan y venzan lo malo en ellos mismos, tenemos que renunciar al derecho de hacer venganza, tanto para ellos como para nosotros mismos.
(…) Lo hacemos más difícil para los niños si les hacemos sentir que nuestras medidas disciplinarias son una venganza por sus transgresiones. Muchos niños que hacen lo malo, lo hacen porque se sienten ofendidos por las sospechas y acusaciones de los adultos.
(…) ¿Cómo entonces guiamos a los niños a reconocer y confesar las maldades que cometieron? – Fácil: dándoles el ejemplo. Si nosotros mismos siempre nos justificamos y ‘cuidamos la apariencia’, los niños nos imitarán. Perfeccionarán el arte de justificarse, de mentir y aparentar. (…) No podemos esperar que los niños experimenten algún arrepentimiento, si nosotros no reconocemos nuestros propios errores. Si yo mismo admito mis motivaciones negativas y me esfuerzo por vencerlas – eso es más importante para el niño que todas las instrucciones, amonestaciones y castigos.»
Transparencia y reconocer los errores
La primera meta es entonces, practicar la transparencia en cuanto a nuestros errores, malas intenciones, y transgresiones. Por ejemplo, si un niño robó los caramelos de su hermano y siente que su conciencia le acusa, deseamos que entienda que la salida es confesarlo (y quizás reconocer que lo hizo por envidia, porque su hermano tenía más caramelos que él). Eso no se puede conseguir con sospechas y amenazas; al contrario: se consigue si nosotros mismos practicamos y demostramos esta misma transparencia.
Castigo y restitución
En este contexto entonces hay que ver los castigos y la restitución. El castigo es lo que nosotros como educadores imponemos para señalar que la acción fue mala y debe tener consecuencias (por ejemplo negando al niño un privilegio que normalmente tiene); la restitución es lo que el niño hace voluntariamente para reparar el daño que causó (por ejemplo devolviendo lo que robó).
«El castigo (o el temor al castigo) puede en el mejor caso limitar la maldad o los defectos del carácter; pero no puede producir lo bueno. (…) Los castigos pueden ser unas ‘sacudidas’ que ayudan al niño a reorientarse. Pero lo bueno se puede hacer sólo voluntariamente.
(…) Por ejemplo, un niño que no puede controlar su ira, puede ser condicionado mediante los castigos de tal manera que fortalece su autocontrol. Pero los castigos no le ayudan a vencer el problema de fondo, la ira. Un niño (o también un adulto) que activamente desea vencer un defecto de su carácter, encontrará oídos abiertos y apoyo en Dios mismo. Él nos promete que en un Join-Up con Él, seremos no solamente ‘remendados’ un poco; seremos hechos nuevos.»
Etter señala aquí un principio importante: Un castigo tiene sentido solamente si el niño está consciente de su culpa. Cuando el niño no está consciente de que estaba mal lo que hizo, un castigo puede incluso ser contraproducente, endureciendo aun más el corazón del niño.
Desde nuestra perspectiva como adultos, eso puede parecer extraño: Justo a aquel niño que no reconoce su error, ¿lo deberíamos aun tratar con clemencia y no castigarlo? – Pero consideremos la perspectiva del niño: El nota que nosotros nos enojamos, pero no comprende por qué, porque no entiende que su acción haya sido mala. Si en estas circunstancias lo castigamos, no podrá percibirlo como una corrección. Al contrario, lo verá como una agresión o una venganza injustificada de nuestra parte. Así el castigo no cumple con su propósito de producir «fruto de justicia» (Hebreos 12:11).
Tanto más importante es entonces proveer un ambiente donde los niños pueden experimentar la «convicción del pecado», y se sienten en la libertad de confesarlo. Yo diría que esto se consigue, aparte de nuestro propio ejemplo, con señalar siempre los principios de Dios acerca de lo que es bueno o malo, y aplicar estos principios a las situaciones de la vida diaria.
Acerca de lo dicho, Etter dice lo siguiente:
«Me parece importante contar con que un niño puede hacerse culpable, igual como todos nosotros. El niño sí tiene tendencias pecaminosas como todos nosotros; y no debemos rehusarles el castigo y la restitución. No digo ‘ahorrarles’ el castigo; porque los niños tienen un buen entendimiento de lo que es justo, y ellos mismos sienten la necesidad de recibir un castigo cuando han cometido una transgresión.
Lo importante es que haya una concordancia entre el castigo y la conciencia de la culpa. Cuando un niño no reconoce su culpa y tú empiezas a caer en el rol de reñirlo y reprocharlo, déjale sentir las consecuencias: Le rehúsas el castigo.
Puede que esto suene paradójico en tus oídos. Nos hemos acostumbrado a confundir la indulgencia con el amor, y el castigo con la venganza. En nuestra convivencia diaria todavía no hemos llegado al mismo punto como los modernos sistemas penitenciarios: Allí se entiende, por lo menos en teoría, que el castigo es para la ‘resocialización’; no es una venganza de la sociedad.
Si un niño te ha mentido, será agradecido si le das una oportunidad de enmendar el daño que ha causado. Si le rehúsas este ‘castigo’, el niño se sentirá menospreciado. (…) Déjame repetirlo: El castigo es una bendición para el niño; pero solamente cuando corresponde a su conciencia de la culpa. Es necesario que el niño entienda su culpa; y a ti te corresponde honrar al niño tomándolo en serio y considerándolo capaz de reconocer su culpa y de responsabilizarse de ella.»
Puedo testificar que un niño que es tomado en serio de esta manera, puede llegar a ser más responsable que muchos adultos. Una vez, uno de mis hijos llegó de la calle y anunció: «Tengo que sacar algo de mis propinas. Necesito comprar un vidrio.» – En ese entonces él tenía unos once o doce años. – Lo que había sucedido, fue que él había jugado a la pelota con otros niños. La pelota se le había escapado y había roto una ventana de una casa vecina. Entonces, para él era claro que tenía que reponer el vidrio. Y él no tenía problemas en avisarnos abiertamente, porque sabía que no le íbamos a reñir ni darle órdenes, viendo que él mismo ya sabía lo que era lo correcto, y lo estaba haciendo. Ese fue un momento de gran alegría para mí, porque vi que la confianza que habíamos invertido en él, estaba dando fruto.
La imagen del padre
Esto ya ha sido señalado por varios otros autores: La paternidad fue diseñada por Dios para que sea un reflejo de Su carácter en la tierra. Aquí está el meollo de la educación cristiana: El trato de Dios con nosotros es el modelo para nuestra paternidad. Y la manera como un niño percibe a su padre, condiciona su relación con Dios.
Así dice también Etter:
«Si los niños ven a su padre como una persona amorosa que se preocupa genuinamente por ellos, estarán más dispuestos a creer que Dios es amor. Si ven a su padre juzgando y castigando arbitrariamente, esperarán lo mismo de parte de Dios, y entonces no estarán interesados en conocerle.»
Aquí hay un estudio más extenso acerca de este tema sumamente importante.
Aplicación a la escuela
Etter dice que también las escuelas funcionarían mucho mejor si allí se aplicaría la pedagogía de la confianza. Ahora, eso sería sumamente difícil en una escuela estatal con todos sus reglamentos y exigencias «obligatorias». Este sistema entero está edificado sobre la desconfianza hacia los niños. Pero Etter dice que aun en una escuela estatal «se puede hacer más de lo que piensas»; y él debe saberlo, ya que ha trabajado como profesor en escuelas estatales.
Por el otro lado, en Suiza existen ahora ya diversas escuelas privadas que se basan explícitamente en la pedagogía de la confianza. Estas escuelas tienen la gran oportunidad de «reinventar» toda su estructura, sus procedimientos y sus procesos de aprendizaje, y en consecuencia disfrutan de unas relaciones mucho mejores entre profesores y alumnos.
Etter resume la adaptación de sus principios al entorno de la escuela en los «10 mandamientos de la pedagogía de la confianza». Los cito aquí con unos comentarios intercalados:
«1. Asume desde el inicio que los niños están por principio dispuestos a someterse a una dirección en confianza y respeto.
2. Asume desde el inicio que los niños están por principio interesados en aprender, y que no necesitan ser obligados a ello, ni con presiones ni con seducciones sofisticadas.
3. Asume desde el inicio que los niños por naturaleza forman jerarquías entre ellos. No combatas estas jerarquías, pero dales una forma positiva. Lo que combates, no lo puedes formar.»
En este contexto, Etter también aboga a favor de juntar a niños de distintas edades, porque así es natural que los niños menores respetan a los niños mayores como «superiores»; mientras las jerarquías entre niños de la misma edad son menos naturales. (Vea también «De la importancia de tener hermanos mayores y menores», y el siguiente.) Pero aun en esta última situación, muchos niños tendrán la tendencia de seguir y obedecer a ciertos otros niños; y no hay que intentar quitar a esos niños su «liderazgo» natural, sino asesorarles a que lo ejerzan de una manera buena y justa.
«4. Dirige tu atención a aquellos alumnos que están en el ‘modo cooperativo’.»
Esto va en contra de nuestra reacción natural. A menudo tenemos la tendencia de ocuparnos más con aquellos alumnos que causan problemas y desorden. Pero así solamente desperdiciamos nuestra energía – sobre todo si nos metemos en una «lucha por el poder» contra los niños problemáticos. Vea en la Parte 3, «Los caballos no tienen manos».
«5. A aquellos alumnos que están en el ‘modo de resistencia’, no los presiones ni los trates como enemigos (o sea, no hay que reñirlos ni reprocharlos). En cambio, colócalos a una distancia y dales una oportunidad de aprender de tal manera que su oposición interior no les presente mayores obstáculos, y que el resto de la clase no necesite sufrir por causa de su comportamiento. Esta actitud provee las mejores condiciones para que esos niños (más tarde) puedan volver a tener confianza y así volver al ‘modo cooperativo’. La transición entre ‘modo de resistencia’ y ‘modo cooperativo’ no sucede de manera gradual, sino en consecuencia de una decisión del niño. No puedes forzar esta decisión.»
En la práctica, esto significa que lo ideal es disponer de dos ambientes que están separados, pero todavía con contacto visual entre ellos. Así el profesor puede dedicarse de manera intensiva a un grupo de niños «cooperativos», mientras en el otro ambiente el otro grupo puede trabajar con materiales alistados allí, a una distancia del profesor y sin presiones, excepto que se les imponen ciertas condiciones para que puedan volver al grupo del profesor.
Esto corresponde a hacer con ellos una «intervención Join-Up» según las pautas descritas en la Parte 3, con algunas adaptaciones.
«6. Libera a tus alumnos del temor de fracasar. Esto ayuda más para el aprendizaje que muchas horas de refuerzo.
7. No des muchas alabanzas y aun mucho menos críticas. Las alabanzas y las críticas son un sustituto ineficaz para el interés verdadero, y a menudo incluso lo disminuyen.
8. Da mucha importancia a la colaboración con los padres. Al fin de cuentas, ellos son los responsables de la educación. Si los padres no tienen confianza en la escuela o en ti como profesor(a), sus hijos difícilmente se desenvolverán en la escuela.
9. Los castigos y las acciones de restitución sirven solamente si el niño ya está consciente de su culpa, y si vuestra relación personal está bien. En cualquier otra circunstancia, el castigo produce amargura y una actitud vengativa.
10. El aprendizaje sostenido sucede donde hay un interés sostenido (por parte del alumno). Dos prerrequisitos importantes son el gozo de aprender, y la gratitud.»
Acerca de la escolarización obligatoria
Deseo aquí citar y comentar también lo que Etter dice acerca de la escuela obligatoria:
«Tus conocimientos, tus materiales educativos, la infraestructura de tu escuela, todo eso tiene algo de importancia; pero es infinitamente más importante si tus alumnos están en el ‘modo de confianza’ o en el ‘modo de resistencia’.
En la tutoría individual con alumnos a menudo hice una experiencia interesante. (Alumno): ‘No entiendo nada de eso …’ – A veces intenté, sin ningún material a la mano, explicar el tema, y casi siempre dijo el alumno después: ‘¡Ahora entiendo!’ – ¿Fue porque yo sabía explicarlo mejor que el profesor de aula? Seguramente no, porque a menudo eran temas de los que yo no sabía mucho. La diferencia era esta: Fue el niño quien hizo la pregunta, sabiendo que yo no estaba de ninguna manera obligado a explicárselo. O sea, él me necesitaba a mí y no al revés. En este modo, un niño puede aprender de una manera muy superior. Esto es lo decisivo; la didáctica es mucho menos importante.(…) Una vez más: El que tiene necesidad del otro, es el que debe someterse. ¿Te has dado cuenta cuán a menudo tenemos en la escuela una situación donde parece que los profesores tienen necesidad de los alumnos, cuando debería ser al revés? Como dicen los alumnos: ‘Tengo que hacer todavía las tareas para el profesor fulano.’ No los alumnos son los interesados en comenzar la clase, sino el profesor. ¿No es eso extraño? Es el profesor quien desea a todo costo que los alumnos hagan sus ejercicios. La profesora parece tener una enorme necesidad de ser escuchada por todos los alumnos. ¿No es lógico, entonces, que los niños sienten que los profesores son los necesitados, y los niños son quienes les dan lo que necesitan? Entonces, si queremos que los niños se den cuenta de que ellos necesitan a los adultos y no al revés, entonces tendríamos que cambiar muchas cosas en nuestra manera de pensar y de actuar.
(…) Por eso, yo desearía que la escuela sea por principio voluntaria. Cuando se introdujo la escolarización obligatoria en el siglo 19, sin duda era un progreso. Aquellos padres que no sabían leer ni escribir, y hubieran necesitado la ayuda de sus hijos en la granja, fueron obligados a brindarles una oportunidad educativa. Pero los tiempos han cambiado, y en el tiempo actual, la escuela obligatoria me parece contraproducente. La mayoría de los alumnos irían a la escuela aunque fuera voluntaria, de la misma manera como se someten a una formación profesional cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Pero asistirían a la escuela con una actitud distinta, porque la pregunta ¿Quién necesita a quién? tendría su respuesta correcta. Entonces el aprender sería mucho más fácil.
No es realista esperar que la escuela se vuelva voluntaria. (¿por qué no? – N.d.tr.) Por eso me parece aun más importante, por lo menos dentro de la escuela obligatoria introducir de alguna manera una ‘voluntariedad’. Eso es lo que tengo en mente, cada vez que uso la expresión de ‘mantener la distancia’ en la relación entre profesor y alumnos.»
Comentario: En general, pensamientos muy buenos. En relación con lo dicho, John Taylor Gatto reporta que el nivel de alfabetización en los Estados Unidos (más específicamente en el estado de Massachusetts) disminuyó con la introducción de la escolarización obligatoria, y sigue disminuyendo.
Sin embargo, hay un punto que veo diferente – pero quizás es una diferencia cultural. No sé cómo es en el sistema suizo, pero en el Perú (como también en EEUU. y probablemente en otros países americanos) los profesores y las escuelas son evaluados, y premiados o «castigados», según el (supuesto) «rendimiento» de sus alumnos. Entonces, si se introduce una «voluntariedad» y un alumno no quiere aprender, no es el alumno que tiene que cargar con las consecuencias de su decisión, sino que es el profesor y el director de la escuela quien es castigado por ello. Así sigue siendo el profesor quien «necesita» al alumno, y si fuera tan solamente para poder mantener su puesto de trabajo. Viendo este temor ante el control estatal, pienso que es aun menos realista esperar que alguna escuela estatal se atreva a realizar esta experiencia. La opción de que la escuela sea voluntaria por principio, me parece todavía más realista que eso.
La situación ya podría mejorar mucho si se diera más apertura para la educación en casa, y para escuelas alternativas privadas que pueden efectivamente poner en práctica una pedagogía de la confianza.
Aplicación a la iglesia
Este es un aspecto que Etter menciona solamente en unos pocos comentarios marginales. Pero la pedagogía de la confianza tiene también implicaciones para el trato mutuo de los miembros de las iglesias cristianas.
En muchas iglesias que conocí, observé que los líderes aplican una «pedagogía de desconfianza». Asumen que tienen que defender su autoridad y su posición contra los demás miembros; y desconfían de la capacidad de los otros miembros de responsabilizarse por su propia vida espiritual y moral. Entonces establecen una red de vigilancia para enterarse de todo lo que los miembros hacen o no hacen, «porque tenemos que velar para que no caigan en pecado». Añaden una multitud de «mandamientos de hombres» a la palabra de Dios, igual como los fariseos en Mateo 15: «No escucharás música mundana.» «No te vestirás a la moda.» «No asistirás a ningún servicio de una iglesia que no sea de nuestra denominación.» «No hagas ninguna decisión importante sin la aprobación del pastor.» Etc… – Algunos líderes que conocí, se sentían obligados a organizar un programa especial obligatorio para los jóvenes en todos los feriados, «porque si les sobra tiempo libre, solamente van a buscar las diversiones mundanas y van a ser expuestos a tentaciones.»
¿Y los resultados? – Con todo este mal concebido «cuidado pastoral», los miembros caen aun más en pecado, se vuelven más débiles espiritualmente, y dejan de buscar a Dios por su propia iniciativa, ya que el pastor y los líderes hacen eso en lugar de ellos (o pretenden hacerlo).
Hace muchos años ya hice esta observación; pero ahora, desde el trasfondo de la pedagogía de la confianza, puedo entender aun mejor por qué sucede eso. Es un típico caso de la «cooperación por compensación» (vea en la Parte 1). Los miembros – y particularmente los jóvenes – solamente «juegan según las reglas» que sus líderes establecieron de antemano. Los líderes decidieron que no se puede confiar en que un «miembro común» siga fiel al Señor, y que es el papel de los líderes, alejar a los «miembros comunes» de las tentaciones. Esta desconfianza se transmite a los miembros, y entonces ellos cooperan de manera complementaria, buscando las tentaciones aun más.
Esta forma de liderazgo controlador es aun más insultante, considerando que aquí no se trata de niños, sino de personas adultas y maduras. Y si se tratase de una iglesia realmente cristiana (según los principios de la Biblia), entonces consistiría en personas nacidas de nuevo por el Espíritu Santo. O sea, personas de las cuales la palabra de Dios dice lo siguiente:
«Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor …» (Jeremías 31:33-34)
«Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (…) Él os guiará a toda la verdad (…)» (Juan 14:26, 16:13)
«¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.» (Romanos 14:4)
«…porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.» (Filipenses 2:13)
«Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira …» (1 Juan 2:27)
«Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad …» (Judas 24-25)
Entonces, si un líder de una iglesia piensa que tiene que mantener a los otros miembros bajo vigilancia y que no puede confiar en ellos, ese líder demuestra su propia incredulidad: No cree en las promesas del Señor arriba citadas.
Ahora, puede darse también el caso de que estas promesas realmente no se aplican, porque la mayoría de los miembros de la iglesia no tienen ninguna relación personal con el Señor. Pero en este caso tampoco ayuda presionarlos para que se comporten de manera «conforme» en lo exterior. Nadie se convierte en cristiano imitando el comportamiento de un cristiano; es necesario nacer de nuevo. En este caso mas bien habría que guiar a los miembros hacia el nuevo nacimiento y una relación correcta con Dios.
Tenemos que entender también que de los miembros de una iglesia no podemos esperar la misma clase de relación hacia sus líderes como de un niño hacia sus padres; ni mucho menos podemos exigirlo. En una iglesia cristiana constituida según el Nuevo Testamento, las posiciones de «padre» y de «pastor» ya están ocupadas por el Señor mismo:
«…Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.» (Mateo 23:8-9)
«Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. (…) Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. (…) Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.» (Juan 10:11.14.27)
Entonces, no es bíblico que los miembros de una iglesia «sigan» a sus líderes de la misma manera como un niño a sus padres, o un discípulo al Señor. Aun los líderes más importantes en una iglesia no son más que «hermanos»; y como tales no pueden exigir más que un hermano mayor de sus hermanos menores. En esta situación se aplica aun más: La confianza no se puede exigir ni reglamentar; solamente se puede ganar. Y si queremos saber si un líder es digno de confianza, el primer lugar para mirar es cómo trata a su propia familia: a su esposa, sus hijos, y otras personas que viven en su hogar. (Vea en «El concepto bíblico de la familia».)
Cuando se respeta la posición del Señor como cabeza de la iglesia, una relación de «Join-Up» entre un cristiano más maduro y uno menos maduro puede ser beneficiosa. Mientras ambos siguen conscientes de que dependen del Señor, y no el uno del otro, se pueden ayudar mutuamente a acercarse más a Dios. El propósito de toda comunión cristiana es que sus participantes lleguen a una relación más cercana y directa con Dios mismo. (Vea Hebreos 4:14-16 y 10:19-22.) El apóstol Pablo tenía tales relaciones de confianza con Timoteo, con Silas, y con varios otros de sus colaboradores. Aquí se pueden aplicar muchos de los principios de la pedagogía de la confianza (distinguiendo con sabiduría).
Y volviendo a la familia: Aquí también es saludable estar conscientes de que nosotros, los padres, no somos la última instancia. El «Join-Up» natural de los niños con nosotros es solamente sombra y reflejo de la relación más grande y más importante que Dios Padre desea tener con nosotros. Guiar a los niños hacia esta relación, y representar esta relación ante el mundo, eso es el gran propósito de la familia.